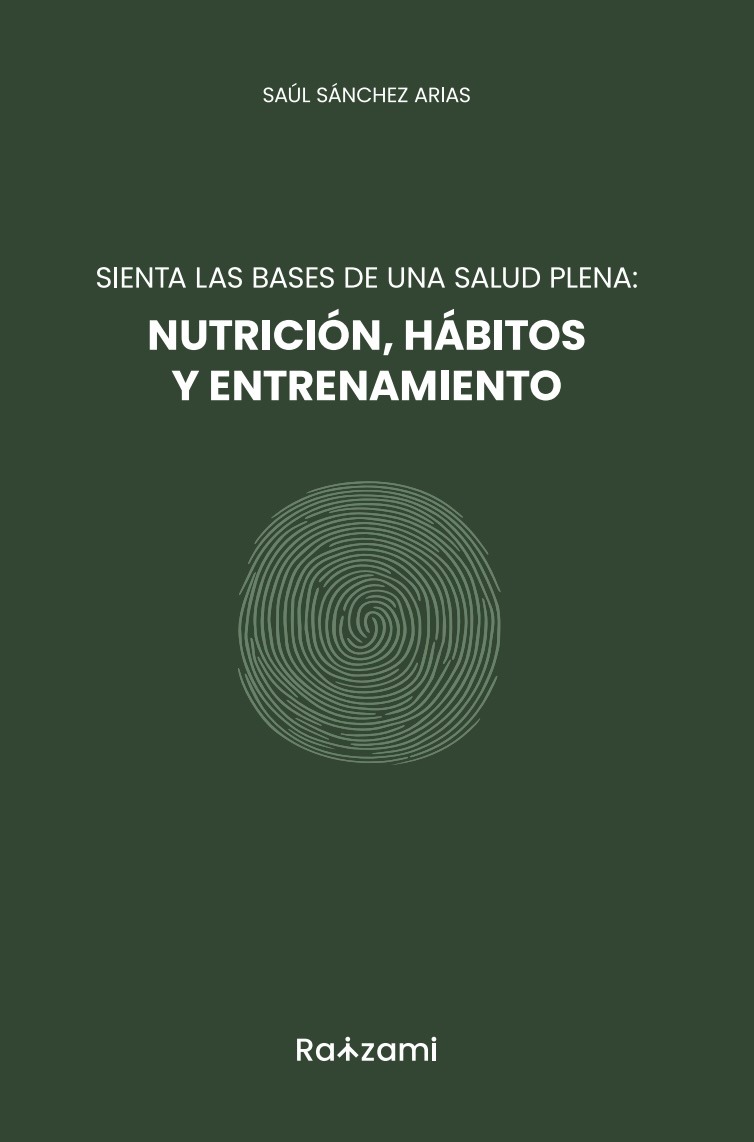El otro día leí un post en la red social X sobre la durabilidad, que escribió mi colega Ignacio Escobar (@IgnaBroomr). Acostumbro a leer sus publicaciones ya que siempre comenta aspectos muy interesantes relacionados con la fisiología. Este me pareció uno de ellos y le pedí si podía escribir un artículo para mi blog explicándolo un poco más. Accedió y aquí tenemos el resultado. A partir de ahora todo lo que leerás es obra de mi compañero.
¿Qué es la durabilidad?
Durante años, en fisiología del deporte nos han repetido como un mantra los tres grandes jinetes de la resistencia: el VO₂máx (la cantidad máxima de oxígeno que puedes procesar), la economía de carrera (cuánto oxígeno gastas por kilómetro) y el umbral de lactato (ese punto donde las piernas empiezan a pedir socorro). El famoso modelo de Joyner usa precisamente estas tres variables para predecir el rendimiento en larga distancia.
El problema: ese modelo asume que los parámetros se mantienen estables durante toda la prueba… y cualquiera que haya corrido más de una hora sabe que no es así.
Ahí es donde aparece el nuevo invitado a la fiesta: la durabilidad fisiológica (también llamada resiliencia). Básicamente, es la capacidad de mantener tu maquinaria funcionando bajo el desgaste del tiempo y la fatiga. No mide lo rápido que eres en el kilómetro 1, sino cuánto tardas en empezar a perder fuelle en el 20 o el 30.

Coche de carreras vs todoterreno
Imagina tu VO₂máx como un monoplaza de Fórmula 1. Explosivo, elegante, capaz de hacerte volar en la recta de salida. Pero claro, con un depósito diminuto y una fragilidad que hace que a la mínima irregularidad empiece a fallar.
Ahora compara eso con un 4×4 de expedición. No tiene la misma aceleración brutal, pero puede cruzar un desierto sin despeinarse. Consume mejor el combustible, se adapta al terreno y aguanta el castigo durante horas.
En una maratón, el Ferrari puede liderar el primer tramo… pero si no tiene durabilidad, se quedará tirado antes de la meta. El todoterreno, sin hacer tanto ruido, llegará al final sin romperse.
¿Cómo decae el rendimiento en esfuerzos prolongados?
los números empiezan a caer en picado. En maratonianos entrenados, tras 90 minutos de carrera continua se vio un descenso del VO₂máx del 3%. A los 120 minutos, la caída rozaba el 7%. La economía de carrera también se deterioró (hasta un 6% peor), y la velocidad asociada al umbral de lactato se redujo más de un km/h.
Traducido: lo que antes era un ritmo “sostenible”, ahora se convierte en un suplicio. Mantener la misma velocidad te cuesta más oxígeno y el cuerpo entra antes en modo de emergencia.
¿Qué mecanismos fisiológicos explican estas caídas?
Hay varios procesos interconectados:
– Cambios metabólicos. Con el paso de los minutos el músculo va tirando menos de carbohidratos y más de grasas. Buen combustible, sí, pero más caro en términos de oxígeno (unos 30% más por ATP generado). Resultado: tu economía se resiente.
– Fatiga muscular y reclutamiento de fibras rápidas. El agotamiento de glucógeno en las fibras tipo I (lentas) obliga al músculo a reclutar más fibras tipo II (rápidas), que son menos eficientes y demandan más O₂. Esto acelera la fatiga y aumenta la intensidad relativa del esfuerzo.
– Estrés cardiovascular. La deshidratación por sudor reduce el volumen sanguíneo y el retorno venoso, lo que baja el gasto cardíaco y el VO₂máx central. Varios estudios muestran que al fatigarse disminuye la frecuencia cardíaca máxima y la ventilación, señalando que el limitante pasa de los músculos al sistema cardiovascular central.
– Alteraciones biomecánicas. La postura y técnica cambian con la fatiga: la zancada puede acortarse y los músculos accesorios compensan, elevando el costo energético por km. Se consume más combustible para el mismo ritmo.
– Factores externos. El calor o la humedad agravan el cuadro: elevan la temperatura central y aumentan la utilización de glucógeno, disparando más rápido la fatiga.
En conjunto, todos estos “estresores” empujan el cuerpo desde una intensidad inicialmente sostenible hacia una ya insostenible –el famoso “muro”. La durabilidad actúa como un colchón. Lo que define a un atleta durable es su capacidad para retrasar ese colapso: mantener la técnica, retrasar la fatiga metabólica y conservar la eficiencia incluso cuando el reloj ya aprieta. La durabilidad: un rasgo independiente
¿Qué relación guarda la durabilidad con el VO₂MÁX?
Un hallazgo clave es que la durabilidad no depende directamente del VO₂máx inicial. Por ejemplo, un estudio en ciclistas mostró que la caída de potencia tras un protocolo de fatiga no se correlacionó con su VO₂máx o FTP inicial. En otras palabras, dos deportistas con la misma capacidad aeróbica pueden diferir mucho en cuánta velocidad mantienen tras varias horas. Los investigadores concluyen que la durabilidad es un parámetro independiente de las medidas tradicionales. Esto explica por qué los atletas más rápidos del principio no siempre ganan: ganar puede ser cuestión de frenar lo menos posible al final.
En otras palabras, puedes tener un motorazo… y aun así desfallecer antes que otro con menos “cilindrada” pero más robustez.
De hecho, incorporar un factor de durabilidad al modelo de predicción mejora su precisión en eventos largos.

¿Es una capacidad entrenable?
La buena noticia: sí. Y no necesitas convertirte en Kipchoge para ello. La evidencia sugiere que la durabilidad se entrena exponiendo al cuerpo a situaciones prolongadas y a la fatiga controlada:
- Tiradas largas (>90 min). El clásico. Cuanto más te acostumbras a correr o pedalear cansado, mejor se adapta tu metabolismo y tu economía.
- Tempo runs o ritmos umbral. Entrenar cerca del umbral anaeróbico enseña al cuerpo a tolerar y gestionar lactato durante más tiempo.
- Progresivos o mixtos. Hacer carreras donde se empieza a ritmo moderado y se incrementa al final (tirada progresiva) fuerza al cuerpo a rendir más con fatiga. Otra opción son sesiones «mixtas»: por ejemplo, sumar tramos intensos dentro de una tirada larga o combinar una carrera larga con algunos sprints finales. Estas prácticas enseñan al cuerpo a rendir a ritmos elevados aún cuando las reservas bajan.
- Fuerza y pliometría. Trabajos de fuerza (pesas, ejercicios pliométricos) 2 veces por semana mejoran la durabilidad sin aumentar necesariamente el kilometraje. Una musculatura más fuerte retrasa la necesidad de reclutar fibras rápidas (fatigadas), mejora el retorno elástico y optimiza la economía de carrera, todo lo cual ayuda a mantener el rendimiento bajo fatiga
- Nutrición en ruta. Una adecuada carga y reabastecimiento de carbohidratos es fundamental. Ingerir unos 60–90 g de carbohidratos por hora durante carreras largas previene caídas bruscas de rendimiento (“no golpearse contra el muro”) al mantener los niveles de glucosa y retrasar el agotamiento de glucógeno. En la práctica, esto equivale a tomar geles, bebidas deportivas o barritas en cada estación de avituallamiento.
Aterrizando el concepto
La durabilidad fisiológica no es un capricho de investigadores, es el factor que marca la diferencia en pruebas largas. No basta con tener un VO₂máx alto; importa cuánto tiempo puedes sostener tu rendimiento antes de que la fatiga te doblegue.
Para cualquier deportista –ya seas maratonista, ciclista, nadador o simplemente alguien que quiere llegar con energía a la última serie del gimnasio–, entrenar la durabilidad significa ser más eficiente, más robusto y, en última instancia, más sano.
La ciencia lo resume bien: no gana siempre quien corre más rápido al principio, sino quien pierde menos velocidad al final. Y eso, amigo, es la esencia de la durabilidad.
Referencias bibliográficas
- Physiological Resilience: What Is It and How Might It Be Trained? – PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40024804/
- The Effect of 90 and 120 Min of Running on the Determinants of Endurance Performance in Well-Trained Male Marathon Runners – PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40375575/
- Durability as an independent parameter of endurance performance in cycling | BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation | Full Text
https://bmcsportsscimedrehabil.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13102-025-01238-8